Historia y Redes sociales: Un debate crítico necesario
- caracas crítica
- 1 ago 2025
- 8 Min. de lectura
Por: Fabio Cardoso
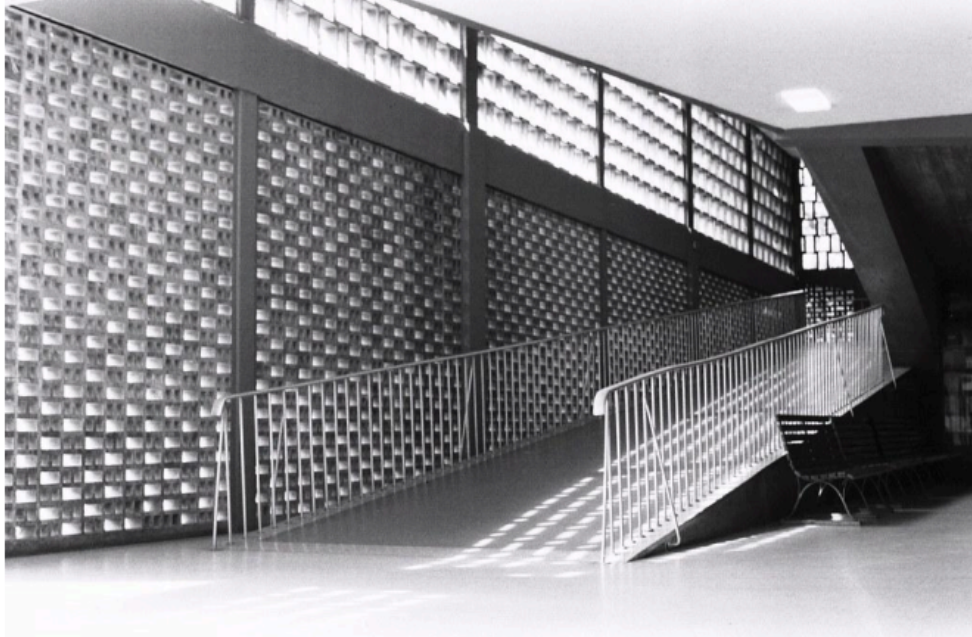
El mundo contemporáneo es el mundo de las redes sociales, espacio que puede brindarle a las sociedades consecuencias tanto positivas como negativas. Es común ver en ellas espacios dedicados a la divulgación histórica. Sería imposible no asegurar que gracias a estos medios el conocimiento se ha democratizado un poco más, como es el caso del conocimiento histórico. Ahora bien, también es común ver una cantidad alarmante de taras y sesgos en el discurso, tanto así que cualquier profesional en el área podría darse cuenta de los mismos casi que al instante. Es por esto último que nace la intención de este artículo, que tendrá como objetivo señalar algunos de los errores más repetidos por usuarios de las RRSS en relación con la Historia. Se buscará fundamentarse en las reflexiones de algunos de los historiadores más importantes del siglo XX, para refutar algunas ideas que son repetidas hasta el cansancio por usuarios de la red social X (Twitter).
Para iniciar tal labor, debo mencionar uno de los mensajes más erróneos que se pueden observar en el ecosistema tuitero. Y es que no son pocos los que dicen buscar y defender la “verdad absoluta-histórica”, esto último en aras de defender pseudo verdades ideológicas acerca de regímenes políticos del pasado que desean reivindicar. En lo personal, es imposible no horrorizarse cada vez que en tuits o spaces se habla sobre una verdad absoluta en la historia que buscan rescatar. Allí es donde debe aparecer las preguntas: ¿cuáles son esas verdades absolutas en la historia?, ¿Existen realmente las verdades absolutas en la disciplina histórica o historiográfica?
Para responder esto último hay que partir desde el entendimiento de que la Historia como disciplina busca estudiar un tiempo ya inexistente, porque sí, el pasado no existe1. El historiador recoge los vestigios que tal pasado ha dejado, y desde su presente los utiliza para la construcción de representaciones de tal tiempo pretérito. ¿De cuál verdad absoluta se habla entonces si la labor del historiador depende de las fuentes disponibles y de su interpretación de las mismas?
La objetividad en la historia (...) no puede ser una objetividad del dato, sino de la relación, de la relación entre el dato e interpretación, entre el pasado, el presente y el futuro. (...) Pero tampoco es apropiado para el mundo de la historia el concepto de la verdad absoluta (...) tan inadecuado que es desde luego descaminado. Pero no puede ciertamente tildarse de totalmente falso. El historiador no trabaja con absolutos de ninguna clase2.

Lo que se ha esgrimido hasta este punto acerca de la verdad absoluta en la historia no es algo novedoso en el gremio. Este debate se ha estado dando por más de 50 años, es por ello que resulta chocante ver como aficionados a la historia en el mundillo digital hablar de esto, y de algo peor, es una supuesta historia de Venezuela oculta o censurada, pero lo más probable es que este punto se toque en próximos artículos. Regresando a los sesgos discursivos que nos tiene acá, se trae a colación otro historiador experto en cuestiones de teoría y método de la Historia. Como usted podrá apreciar, el mensaje del artículo es muy parecido a las próximas reflexiones de Enrique Moradiellos:
Contrariamente a la creencia general entre los historiadores, su disciplina no tiene por objeto «el estudio de los hechos humanos del pasado», sencillamente porque el «Pasado» no es un ámbito temporal «real», esto es, que tiene un estatus independiente de sus propias investigaciones y que existe como ámbito con una estructura y orden cronológico que espera ser «descubierto», «revelado» o «reconstruido». El Pasado no es un dominio en el que los acontecimientos que han ocurrido están situados, aguardando el arribo del historiador para desvelarlos. Por definición, el Pasado no existe y no puede ser confrontado ni abordado por ningún investigador. (...) No cabe alcanzar una verdad completa (absoluta, totalizadora, carente de márgenes de incertidumbre) sobre cualquier suceso pretérito porque éste es pasado y como tal inabordable desde el presente e incognoscible3.
No es casualidad que los mismos usuarios de X que libran una cruzada imaginaria en pro del rescate de una supuesta verdad histórica oculta, beban del determinismo y positivismo histórico. Y es que es otro punto al cual se desea encarar en estas reflexiones. Hay juventudes que replican cómo si se tratase de algo novedoso y subversivo las caducas y desfasadas ideas positivistas venezolanas de inicio del siglo XX. Es normal leer en tales subculturas del internet como se habla de leyes sociales, procesos naturales y explicaciones raciales para la comprensión de la historia venezolana. Se considera que el objetivo de este artículo no es la de refutar tales ideas, ya que las mismas han sido superadas por la historiografía universal y venezolana desde hace décadas atrás. Asimismo, lo que si se podría hacer es recomendarle a usted, estimado lector, que recurra a algunas obras muy pedagógicas en el tema como lo pueden ser “Positivismo y gomecismo” de Elías Pino Iturrieta, “Sobre las bases filosóficas del positivismo social venezolano” de Elena Plaza, y “Aviso a los historiadores críticos” de Germán Carrera Damas.
Gran parte del gremio profesional de historiadores (por no decir todos) ha llegado a consensos contemporáneos sobre la caducidad de ideas como el determinismo ambiental o el poligenismo. Aun así, entre los que se llaman defensores de una historia oculta o real sobre Venezuela, estas ideas parecen estar más vigentes que nunca. Lo cual no debería ser sorpresa, ya que la mayoría de estos usuarios ven la historia como simple hobby y desconocen totalmente a la disciplina histórica en sí.
Entre la mezcolanza de ideas positivistas, deterministas y del romanticismo historiográfico, es que se pueden leer en X análisis sobre cómo el pueblo venezolano no está ni estuvo preparado para vivir en democracia. Todo basado en simples determinismos sociales y culturales que sencillamente resultan en explicaciones simplificadas de procesos y causas aún más complejas. Ver cómo algunos paladines defensores de la verdadera historia venezolana consideran ideas trasnochadas como la de que los venezolanos o hispanoamericanos en general no están hechos para la democracia, tampoco deja de ser chocante. Y es que la defensa, desde la contemporaneidad, de esos postulados, en la mayoría de los casos, solo esconde el deseo y la justificación de que el poder político esté restringido para unos pocos ilustres o aristócratas. Por lo que modestamente recomiendo que sospeche de todo el que habla de fundamentalismo democratista para justificar regímenes políticos en específico, ya que en la mayoría de los casos, le aseguro, que solo estará justificando a sus autócratas favoritos del pasado.
Es importante citar en este punto a Germán Carrera Damas, quien seguramente ha sido el historiador venezolano que más ha estudiado la historiografía nacional. Aquí Carrera da un resumen de lo que era el estado de la historiografía venezolana para inicios del siglo XX, la misma que algunos reivindican desde el hoy.
Es condición muy objetiva de esta vinculación de la historiografía con el Poder Público el hecho de que durante todo el siglo XIX y comienzos del XX fuese el Estado el casi único editor de obras históricas y compilaciones documentales. La escasez de recursos técnicos, la pobreza de casi todos los autores, la ausencia de editores, y el atraso cultural del país que hacía inexistente un mercado de libros, determinaban que los autores dependieran de las imprentas oficiales o del patrocinio de los Jefes de Estado para la edición de sus obras. A esta dependencia debe la historiografía venezolana resultados de diferente signo: casi todas las valiosas compilaciones documentales editadas y la historia oficial. Actúa como condicionante general, en igual sentido, la casi permanente ausencia de libertad de expresión, o lo peligroso de su ejercicio en situación de omnipotencia y arbitrariedad de los diferentes gobernantes, que al mismo tiempo que convirtió en hazaña arriesgada todo intento de historiografía contemporánea no obediente al criterio oficial, condenaba a una especie de ostracismo intelectual a quienes no se amoldarse a los cánones de la historia oficial4.

Estos cruzados imaginarios, defensores de la historiografía positivista del siglo XX venezolano, son los mismos que demeritan la importante labor de la historiografía contemporánea venezolana. Hablan de una historia de, por y para los partidos, de una historia oculta, censurada o secuestrada. Y sería entendible que la cuestionen desde análisis críticos de obras historiográficas, pero no, el discurso infantil que se lee en X es el de señalar a los historiadores venezolanos de burdos operadores políticos, democratistas o adecos, que buscaron censurar una parte del pasado venezolano. Esto es, simple y llanamente, una tontería. Lo invito a reflexionar, estimado lector, ¿pero usted considera que la obra de ilustres historiadores venezolanos como Germán Carrera Damas, Inés Quintero, Tomás Straka, Elías Pino Iturrieta, Elena Plaza, Diego Bautista Urbaneja, Catalina Banko, entre muchos otros, responden a una simple militancia partidista? Irónico es que hablen de una supuesta censura desde la academia que ellos relacionan con la democracia representativa venezolana (1958-1999), cuando reivindican regímenes políticos donde la libertad de pensamiento y de expresión prácticamente no existía, tal cual como lo señala Carrera Damas en el fragmento citado recientemente. Estas actitudes solo denotan una ignorancia profunda acerca del estado actual de la historiografía venezolana, además de un conspiracionismo infantil y trasnochado.
En las mismas redes sociales se puede observar cómo los mismos grupos de usuarios demeritan también la formación profesional en historia e historiografía que se llevan a cabo en diferentes instituciones universitarias del país. Todo por el absurdo pensamiento de relacionar a estos centros de formación con operaciones políticas adecas o de izquierda. Aquí nuevamente vuelven a mostrarse orgullosos de su ignorancia, y es que no se puede refutar la importancia que han tenido esos centros educativos para el crecimiento y afianzamiento de la historiografía contemporánea venezolana. Una Escuela de Historia te puede brindar las herramientas adecuadas para iniciar el camino del oficio de historiar. Y aunque es algo básico de señalar, hay que recordar que la Historia no se trata de fechas, verdades absolutas o la vida de grandes hombres. Si no de la construcción de representaciones del pasado para el entendimiento y estudio de procesos históricos. Nuevamente invoco a Carrera Damas, para precisar su opinión sobre estos centros de formación:
La fundación de la Escuela de Historia (...) constituye uno de los hechos capitales en el desarrollo de los estudios históricos venezolanos. Con ella se inicia la enseñanza universitaria de la historia, como rama específica, hoy extendida a otras universidades nacionales. (...) El resultado de estos factores es la actual existencia de escuelas universitarias de historia que funcionan en régimen de autonomía. De allí los dos rasgos fundamentales de este nuevo sector de los estudios históricos: se cuenta hoy en Venezuela con centros de enseñanza e investigación de la historia animados de una preocupación científica y desligados de la historiografía oficial gracias al régimen autonómico de las universidades nacionales. (...) La contribución más significativa de las escuelas universitarias de historia habría que buscarla en orden a la sistematización de los estudios y a la formación profesional del docente en historia; en los esfuerzos metódicos por despertar, estimular y entrenar vocaciones de investigador histórico; y en el fomento de de un nuevo concepto de lo que debe ser la historiografía5.
Para ir cerrando con este artículo, quiero dejar en claro el hecho de que acá no se está descubriendo el agua tibia. Tales ideas planteadas tampoco han sido concebidas ayer. No. Pero es necesario, a la vez de trágico, el tener que dar tales debates para refutar visiones de la Historia que fueron superadas hace un buen tiempo atrás. Aunque ciertamente, en los círculos académicos y profesionales si lo están, no así en los grupúsculos de nuevos entusiastas de la historia y las erróneas interpretaciones desfasadas que estos puedan tener sobre una disciplina. Solo queda agradecer a los lectores que han llegado a este punto, y asegurarles de que este artículo no busca ser un manifiesto con el fin de implantar una verdad absoluta, por lo que les aseguro de que sus comentarios, críticas y correcciones serán de vital importancia. Sobre todo porque este abreviado artículo ha sido concebido como el primero de varios que tratan sobre la relación entre Historia y RRSS.
[1] En el 2020 escribí un modesto artículo sobre la existencia del Pasado para la revista Perfiles, de la Facultad de Humanidades y Educación de la UCV. Se puede leer aquí: https://issuu.com/revistaperfilesfhye/docs/revista-_perfiles n_mero_2_
[2] Edward Carr, ¿Que es la Historia?, p. 162.
[3] Enrique Moradiellos, Las caras de Clío; Una introducción a la historia, p. 43.
[4] Germán Carrera Damas, Cuestiones de historiografía venezolana, pp. 31-32.
[5] Ibíd, pp. 48-49.
Bibliografía
CARR, Edward, ¿Qué es la historia? Barcelona, Seix Barral, 1976.
CARRERA DAMAS, Germán, Cuestiones de historiografía venezolana. Caracas,
Universidad Central de Venezuela, 1964.
MORADIELLOS, Enrique, Las caras de Clío. Una introducción a la Historia. Madrid,
Siglo XXI, 2001.

FABIO CARDOSO
Licenciado en Historia por la Universidad Central de Venezuela.




Comentarios