Guillermo Tell Aveledo Coll, Venezuela a través de la idea y práctica del imperium
- caracas crítica
- 28 feb
- 22 Min. de lectura
Entrevista realizada por Edson Cáceres a Guillermo Tell Aveledo

Edson Cáceres: desde la filosofía se puede hacer una interesante distinción sobre nuestro lugar en el mundo. Mundo puede significar «cosmos», es decir, orden general; pero igualmente puede significar «interrelación», que bajo un paradigma estatal se significa como «internacionalización». En este sentido va mi primera pregunta.
Montesquieu en su Del espíritu de las leyes perfila teóricamente, entre otros tantos teóricos del nacimiento del Estado como concepto político moderno, lo que es la entidad estatal vista desde sus funciones: aplicación política externa (lo relativo al derecho de gentes), aplicación política interna (lo relativo al juicio sobre lo civil) y lo legislativo. Maquiavelo por su parte aconseja que toda la energía política de un príncipe se aplique extramuros, es decir, que «en un Estado fuerte nunca se permiten divisiones». Esto se puede sintetizar con que la expresión real de potencia es tener una aplicación geopolítica definida. Una cosa es el Estado y sus intereses y otra el gobierno, mayormente llevado por una minoría o élite.
Guillermo Tell Aveledo Coll: la consideración apunta a lo que deberíamos tener y quizás deberíamos aspirar, pero también en efecto a lo que podemos aspirar. Venezuela surge en una etapa que ha tenido dos momentos, el declinar de los imperios coloniales…, de hecho, su realización es el declinar de un imperio y por tanto la reclamación de parte de unidades más pequeñas, unidades que eventualmente son los Estados nacionales, a los grandes imperios globales, en este caso los imperios de la expansión de Occidente de los siglos XVI en adelante; ese declinar termina en el siglo XX con el proceso de descolonización, que como vemos no es un declinar completo. Esa Venezuela se reafirmó paulatinamente como un Estado nacional especialmente en el siglo XX. Pudo hacerlo esencialmente porque había un orden internacional en el cual un país de la dimensión de Venezuela, que nunca llegó a las dimensiones de su propia idea ilustrada…, nuestro primer rompimiento exitoso fue por medio del proyecto de Colombia, Colombia la Grande, ese proyecto fracasa por diversísimas razones…, pero nosotros habíamos podido ser una suerte de pequeño imperio regional, bajo ese proyecto, bajo ese propósito. Eso declinó, se acabó y ha sido siempre una especie de constante de nostalgia para los países bolivarianos, de cualquier signo, no solamente desde la izquierda, la izquierda y la derecha. Entonces nuestro rol internacional más definido ocurrió, por una parte, en un mundo donde había unas reglas de un orden liberal, institucional, multilateral, el mundo de la posguerra, donde salimos al mundo, fuimos miembro fundador de la Organización de Naciones Unidas, desplegamos nuestra potencia en eso, como una suerte de potencia pivote en nuestra región, tratamos de proyectarnos gracias a la riqueza petrolera, pero eso tenía un techo, un techo que son las relaciones de las potencias, la Guerra Fría, nuestra propia relación con EE.UU.
Nuestro Estado hizo crisis con la crisis del sistema bipolar y llegamos a un nuevo Estado que quería redefinir su rol en el mundo ante un mundo que quería ser también multipolar, primero en la paz americana de la Posguerra Fría donde tratamos de definirnos negativamente como ahora ante el mundo multipolar especialmente en la nueva Guerra Fría entre China y EE.UU., pero también vamos a estar claros, como otros polos de potencias que quizás vemos con nostalgia que no logramos meternos en esos pequeños polos. Hemos querido entrar a los BRICS y no lo hemos logrado, hemos querido ser una referencia regional con el mundo del ALBA y la unión suramericana, que han fracasado, ya Venezuela no es un referente importante en ese sentido, pero todavía tenemos archivada esa nostalgia, atada a la República de Cuba, atada a cierta versión de la idea bolivariana que manejó el chavismo.
Ahora, si tú me preguntas cuál debe ser la visión de Venezuela…, somos un país de dimensiones pequeñas, con una posición geopolítica importante, por su ubicación geográfica, por su cantidad de recursos, pero que por sus dimensiones territoriales y demográficas, afectadas además por la crisis del último cuarto de siglo, no tiene el fuelle para tener unas pretensiones geopolíticas extraordinarias. ¿Dónde debe jugar? En el mundo regional y debe jugar a lo que todavía el multilateralismo plantea, entonces Venezuela debería ser un paladín, un país fervoroso de las soluciones multilaterales y del esquema liberal. Un país como Venezuela si no esquema liberal o se ata definitivamente a una potencia, o va a ser barrida por sus intereses, y lo estamos viendo justamente en esta coyuntura, no solo porque somos dependientes de la voluntad de China económicamente en muchos casos, estamos hipotecados hacia ella durante buena parte de las próximas décadas, sino que también estamos arrendándole a los intereses de EE.UU., que en algunos casos son intereses liberales de la promoción de la democracia pero también son sus intereses concretos, materiales, como potencia…
Intereses como Estado.
No como Estado, como imperio. No digo «imperio» en la categoría marxista-leninista, me refiero a «imperio» desde las Relaciones Internacionales, es un Estado que despliega su poder urbe et orbi, más allá de sus fronteras, con incidencias en todos los países. Y nosotros lo estamos viendo así, un sector de las fuerzas políticas está esperando que su solución política se dé, la solución de su aspiración política se dé a través de la potencia de los EE.UU., otro sector está aspirando lo mismo. ¿Qué queda de la visión autónoma? Tenemos que ser más autónomos en ese sentido. Pero la autonomía como un Estado de nuestras dimensiones es prácticamente imposible, nuestra autonomía está en ser un Estado defensor de las llamadas instituciones liberales, esa es nuestra salvaguarda, si queremos seguir siendo un Estado y no algún tipo de relación semicolonial contemporánea.
Me llamó mucho la atención que usted reconoce que Venezuela —y los países bolivarianos, pero Venezuela en concreto— siempre ha guardado una pretensión imperial, es decir, desde Miranda, Bolívar, incluso Chávez, Carlos Andrés Pérez también, Venezuela ha tenido siempre ese empuje hacia su extensión. Me parece curiosísimo escucharlo de usted.
Es una cosa de nuestra diatriba. Una visión sobre Venezuela, Venezuela grande, Venezuela proyectada, líder de la Ilustración, el tercermundo, la libertad, el Socialismo del siglo XXI, lo que fuese, insisto, son causas y diversos signos, está en una gran corriente bolivariana dentro de nuestro pensamiento, que trata de oponer un imperio continental suramericano, un imperio meridional, para decirlo en nuestra usanza decimonónica, al imperio septentrional. La idea de que aquí debe haber tres o cuatro imperios continentales: México y EE.UU, que recuerda cuando estaba la Gran Colombia EE.UU. todavía no se proyectaba hacia el oeste, completamente, y está en esa tensión con México, que sí es continental, que toca dos océanos, Argentina (las Provincias Unidas del Río de la Plata) como polo de confluencia y la Colombia del proyecto bolivariano.
Hemos tenido intentos, muchas veces en medio de una mezcla de altruismo y ambición venezolanos, el caso de Pérez, López Contreras, el Trienio Adeco original ha tenido eso. Del otro lado está nuestra aspiración de jugar con nuestra potencia mediana en un mundo de relaciones intermedias mediadas por organismos multilaterales en las cuales Venezuela tenía reputación y prestigio, un servicio diplomático muy profesionalizado, por una gran capacidad de vínculos interculturales, teníamos relaciones con el mundo árabe e Israel, un momento de la Guerra Fría, y porque aunque estábamos identificados claramente en Occidente no éramos unos aliados fijos de Occidente, eso nos permitía pivotear, entre ciertas cosas, pero porque existía ese marco multilateral, que de no haber existido no brillamos. Ahora está muy en entredicho, dependemos de que las grandes potencias lo vuelvan a admitir, y posiblemente tengamos una resolución de ello detrás de la próxima conflagración mundial, habrá una resolución multilateral, pero Venezuela tendrá esa decisión, a menos que tenga el músculo, hoy día no tiene el músculo económico ni militar…, Venezuela es uno de los países más armados del continente, pero es una capacidad más defensiva que de proyección, hoy día, no es una capacidad de proyección que podamos tener y sería un conflicto que el continente no ha visto; yo creo que humanamente no nos conviene. Tiendo a favorecer más bien la visión multilateral del Estado pequeño, quizás me identifico más con la Venezuela de Páez y Michelena que con la de Bolívar y Carlos Andrés, por decirlo así, o Chávez, bajo esa premisa.
Quizás no proyectar nuestras ansias, no proyectarlas tanto.
No, lo cual no quiere decir que carezcamos de influencia. Muchos países pequeños hoy, por ejemplo, los países europeos, son pequeños pero proyectan por su capacidad económica y por la red de viejos imperios, Francia es Francia por la francofonía, Holanda…, España es la líder de Iberoamérica, ¿a santo de qué? España era un paisito atrasado hasta hace poco…, porque cogió un liderazgo económico como parte del pueblo europeo pero también porque tiene ese ascendente cultural sobre toda la región, es una suerte de pseudoimperio, es como esas extremidades amputadas, todavía nos trata como imperio.
La idea del imperio y no tanto la realidad del imperio, la idea del imperio como herencia cultural.
Sí, pero no hay ningún país latinoamericano o hispanoamericano que pueda proyectarse sobre el resto como España.
Incluso en esta cuestión del declinar y expandir los imperios, del curso y retrocederse de los imperios, podría pensarse que EE.UU. precisamente puede tener en un futuro mediano o largo esta proyección cultural sobre los demás países, a pesar de que real y materialmente no la tengan.
Además, a pesar de que no actúa en ese sentido, actúa todavía en un marco multilateral y demás, lo que pasa es que tiene la ventaja de haber sido imperio, por ahí apuntaría mi tesis, a pesar de que, en la historia de la humanidad, el mundo ha sido el mundo de los imperios, de grandes unidades multiculturales continentales donde naciones pequeñas no tienen mayor cabida. Los doscientos años de los Estados nacionales quizás son un experimento que acabará.
En este mismo orden de ideas, los teóricos clásicos de la geopolítica como Alfred Mahan, Halford Mackinder y Nicholas Spykman perfilan las actuaciones dentro de las dinámicas de los Estados. A este propósito, nuestro Alberto Adriani puede ser considerado como el más importante pensador geopolítico del siglo XX, en la medida en que traza, sobre la variable independiente que es nuestro territorio y lo económico, toda una serie de variables dependientes que lo acercan a una relativa independencia estatal, mediante el desarrollo de nuestras ventajas comparativas derivadas del sector primario. El desarrollo de una economía política soberana. Curiosamente, la idea de «sembrar el petróleo» de Uslar Pietri viene por vía de Adriani.
Sí y está esa proyección…, en nuestro año milagroso de 1936 donde hemos podido tener una coyuntura completamente distinta, la modernidad venezolana nace en 1936, se consolida sobre los planes y debates políticos de ese año. Yo no pondría a Adriani solamente allí, es realmente un pensador notable que tiene sus cosas que hoy veríamos con cierta distancia…
Sus sombras…
No quiero decir sombras porque eso es petulante de mi parte, desde aquí, porque posiblemente yo habría pensado lo mismo en lo malo en 1936, no en lo bueno y lo genial. Si tú lo ves con Betancourt o con el joven Caldera que están en cierto modo forjándose en esa etapa, son quince o veinte años menores que Adriani, pero van a ser influyentes en las décadas por venir, esa proyección de Venezuela Adriani la ve anclado a una suerte de visión panamericana. Está alineado no con EE.UU. de la Guerra Fría, él se murió en el '36, él pensaba que la Unión Soviética era completamente exótica para nosotros, no la veía con esa proyección mundial puesto que realmente no la tenía cuando él estaba vivo, pero los otros sí, y la vieron hacia Occidente para bien y mal, pero también en la idea de una independencia económica importante, que en buena medida lograron…, mejor dicho, agenciaron. Las reflexiones de Betancourt con respecto al rol de Venezuela como productor de petróleo que activan la posición a través del Pentágono Petrolero de Pérez Alfonzo, además de las medidas concretas de la política exterior venezolana de ese tiempo, más allá de la opinión de Betancourt, que creo que es su segundo aporte importante a la política exterior; en el caso de Caldera, más allá del pluralismo ideológico internacional, está el reclamo de los países del tercermundo, que es el núcleo de su libro Reflexiones de La Rábida, también importante leer que hay un orden económico internacional que tiene que ser equitativo con los países excolonizados, donde no pretende una suerte de subversión de esas relaciones sino que hay una responsabilidad, en este sentido muy parecida a la que da la Doctrina Social de la Iglesia con respecto a los mejores de la sociedad sobre el resto, de los países avanzados porque su avance se debe a herencia de cosas que hoy serían inaceptables o vistas con alarma; si uno lo ve en el largo viento de las cosas lo que pasa con Israel en Gaza o con Rusia en Ucrania…, es la rutina de las potencias, la rutina de los imperios, «yo tomo ese territorio porque me da la gana». Lo que criticaba Caldera son las ventajas heredadas de eso, «no me vengas a hablar tú como si en realidad no hubiera pasado todo lo anterior».
Cuando Hugo Chávez planteaba otra cosa, planteaba un tipo de despliegue que no podía ser el de Bolívar llegando al Perú, quería ser a punta de dólares, inversiones, influencia política…, eso tuvo los límites que tuvo y estamos en otro esquema.
Volviendo a Alberto Adriani y contándolo como yo lo veo dentro de la historia de las ideas venezolanas y la historia de la sociedad moderna venezolana, te he dicho que el año '36 es nuestro año milagroso porque la coyuntura permite que el liderazgo, allí, el trascendente, Eleazar López Contreras, quien tiene una visión bolivariana, así, de proyección, de Gran Colombia, para ponernos, no sé si spengleriana o huntingtonianamente, esto lo hacen personas del pie de monte andino…, pero Adriani trata de hacer de Venezuela un país que no es, es un país desarticulado, ahí uso la frase un poco manida: «Venezuela era una sociedad raquítica, palúdica, analfabeta y pobre en 1935», el orden gomecista no era suficiente para potenciar, para estimular esa sociedad, entonces tenía que haber un impulso del actor que podía hacerlo, en este caso el Estado gracias a la renta petrolera; nosotros lo vemos hoy como maldición olvidando el influjo positivo de noventa años. Claro, ahí puede haber excesos…
Gómez de cierta forma lo articuló y personas como Adriani le dieron la vitalidad, por lo menos el primer impulso…
Gómez resolvió un problema existencial, a su modo, con eficacia, con capacidad, con crueldad…, ya resuelto ese problema hay que empezar a mirar hacia otro lado.
Para Spengler y Gramsci, antípodas teóricas como derecha radical e izquierda radical, el desarrollo económico no radica en el sector primario, como pretendía Adriani, sino en el secundario, en la industrialización, en la ventaja competitiva. Los Estados que exportan materia prima son estados vasallos. Y precisamente, desde las teorizaciones de Kissinger entendemos que el orden político mundial es un orden subordinado a EE.UU., con la Doctrina Monroe y todas sus implicaciones para Latinoamérica.
Varias cosas que usted ha tocado apuntan también a esto, que me gustó mucho y lo reitero, esto de «declinar de un imperio y expansión de otro imperio». Venezuela está allí entre esa dinámica.
Sin duda alguna, fue objeto de reflexión en la visión concreta, no quiero decir realista porque eso se puede confundir en las Relaciones Internacionales, pero sí sobria, de nuestros estadistas del siglo XX, la proyección debía estar atada a un mundo en el cual no podemos pertenecer y tenemos que aceptar que somos un país de cierto ámbito, entonces ¿qué tenemos nosotros bueno para decirnos? El desarrollo democrático de Venezuela se convirtió en un desarrollo institucional modélico para la región, basado en cierta ciencia social, basado en ciertas premisas que se vieron desmentidas, pero es fácil decir «se vieron desmentidas, ¡éstos si son tontos porque no las vieron!», era difícil verlo en el año '75 o en el '70, cuando todo el resto de la región está con factores similares haciendo otras cosas.
Allí Venezuela proyectó, y proyectó para bien de la humanidad…; Latinoamérica es hoy más democrática gracias a la proyección venezolana de los valores democráticos y el dinero gastado por Venezuela en eso. Eso el Caribe, eso las Antillas británicas y holandesas, eso el Caribe hispanoparlante…, no se logró en Cuba, pero se logró evitarlo en otros países, se trabajó en la democratización de Centroamérica, para acabar con las guerras intestinas de esos países. A Venezuela no se le ha premiado y no se le premiará más nunca porque ya es otro tiempo. Se celebra Costa Rica, pero Venezuela le puso no solo el pecho, le puso el dinero, armas y recursos para evitar no solo la caída de la democracia costarricense, sino también para procurar la democratización en Nicaragua, paz en El Salvador, paz en Guatemala, etcétera. Trabajó para la democratización y la transición a la democracia en América del Sur, promoviendo partidos democráticos en todos esos países, por una visión generosa, naif, algunos casos acusada de imperial pero que en realidad nunca fue transaccional, porque no era «te compramos la democracia ahora tú eres nuestro primer socio comercial», ¡no!, era «toma la democracia, toma también plata para la inversión». Quiero pensar que en ocasiones esa buena voluntad despierta en otros suramericanos un sentido de reciprocidad histórica importante, pero la reciprocidad histórica requiere conocimiento de la historia y eso no existe.
Hoy, desde una visión crítica, podemos decir que esa idea de «humanidad», con todo lo que implica, instituciones, democracia, representación, entre otros, hoy podría ser calificada como «hipóstasis», una suerte de ideas imaginarias que vehiculaban la actuación, esperanzas y la materialidad en concreto, que hoy, con sus resultados, con su historicidad, vemos que son vacías…
En las constelaciones de ideas de Venezuela, tocantes a la política, la historia y lo sociológico, parece haber una suerte de «esperanza nostálgica» (usando un término de Ernesto Borges), la interpretación figurativa e imaginaria, es decir, pasional, de que nuestra democracia (además de la civilidad, la institucionalidad, nuestro sistema de valores occidentales), en sus fundamentos, desarrollo y eclipse, fue nuestra piedra de toque; que solamente en democracia pudimos expresar nuestra valía como sociedad y que fuera de la democracia todo es degradación y fantasmagoría, lo que se entiende como fundamentalismo democrático. Y precisamente esto articula la perspectiva del «retorno»: volver a, reiterar, recapitular, eso que una vez fuimos y a lo que apuntamos, la ulterioridad que aún no somos, un pro-iectum. Es lo que Ernesto califica de violencias espectrales: la idea de un pasado deseable y perdido que nos asedia en nuestro presente indeseable pero por construir.
Entiendo el planteamiento de Ernesto. Yo nací en el año '78, mis años formativos fueron años del auge neoliberal y del auge de un cambio de producción en el mundo extraordinario, pero también de la crisis democrática. Mi formación es la formación de la crisis democrática. Yo no tengo nostalgia por esos años en sí mismos, por los '80 y los '90 no tengo ninguna nostalgia, y pensar que debemos volver a eso es una necedad en varios niveles, estoy de acuerdo. Pero a la vez no puedo dejar de pensar que muchas de las muestras de la posibilidad de esta sociedad, que estuvo durante décadas consignada a pensar que era imposible tener un desarrollo, que era imposible tener un levantamiento institucional, que era un país que «había que apagar la luz y vámonos», ni siquiera apagar la luz porque no había luz eléctrica, como termina la última frase de Ídolos rotos de Manuel Díaz Rodríguez, «se acabó el país», finis patriae. Eso es 1900. Claro, si yo era alguien de 1900 hubiera podido pensar eso. 120 años después dirían «me iría demasiado», bajo una idea de que este país es imposible, material, cultural, racialmente. Lo que demuestra el siglo XX venezolano, con sus errores y sus carencias, sus sombras, en este caso sí podemos decir sombras, es también sus luces y sus capacidades, y lo que nosotros tenemos hoy de modernidad, la modernidad que todavía exige en un porcentaje de la población libertades civiles, separación de poderes, instituciones jurídicas, políticas y sociales que respondan a la voluntad, bajo la aspiración ilustrada que la voluntad popular se basa en que el individuo único tiene los mismos derechos que otros y que además es en sí mismo irrepetible y un valor que nos establece una suerte de deontología, que está en nuestras cartas de derecho, donde hay una gran continuidad…, esa aspiración, de nuevo, puede ser naif, la verdad es que tuvo algún tipo de realización. Edson, tú y yo somos hijos de instituciones que son herederas de eso, al haber estudiado en la universidad en Venezuela, al haber tenido acceso a esa cultura somos hijos de esto, que no ha sido completamente barrido, sofocado, ahogado, porque ahí está la aspiración, por la visión contraria en el siglo XXI, ¿qué más se puede hablar mal del chavismo, qué más se puede hablar de estos 25 años?, pero la verdad es que el planteamiento del chavismo que fue rechazado consistentemente por la población cada vez que se tomaban en serio el asunto; a la población venezolana le gustaba el populismo, la idea de democracia igualitaria porque era parte todavía de esa ilustración, pero cuando le decían «vamos a cambiar esto por la civilización negatoria de la modernidad», decía «no, aquí no, yo no te acompaño».
Creo que eso es un arraigo y un valor, pero además tiene un valor en sí mismo. Pongamos que la democracia de los 40 años famosos…, imperfecta, más que imperfecta, en algunos casos y en buena parte de su trayectoria, corrompida y traicionada, no solo por el liderazgo político…, la idea de democracia no está negada, a mi juicio, porque su realización haya sido imperfecta en Venezuela, más bien, la alternativa siempre va a ser más injusta, más cruel, ¡porque ha sido!, así lo demuestran las repetidas experiencias. Si tú ves las capacidades de creación de ciertos estándares que hoy consideramos civilizados y deseables, hay una correlación positiva entre ese tipo de instituciones menos voraces, menos explotadoras, más responsables, porque tenían que responder a las presiones sociales, que su alternativa. Hay que tener cuidado también de idealizar, ¿qué deberíamos nosotros de evitar, no para una restauración sino para el establecimiento de la democracia? Sobre la base de la fortaleza de la aspiración social hacia ella, aquí hay un sector de la población que cree en el Estado de Derecho, en la separación de poderes, los derechos civiles, las libertades; otro sector que cree en la igualdad como valor superior; otro que cree en la autonomía frente a la autoridad, que es levantisco, respondón; sobre la base de eso puedes impulsar instituciones que vayan hacia allá, implica impulsarlas porque no existen, y eso son enormes exigencias, ¿lo garantiza la oposición venezolana? Ahí hay embriones, elementos, pero no necesariamente. ¿Lo garantiza el chavismo? No lo veo, de ningún modo. Creo que el chavismo tiene elementos democráticos pero en aquello en que la democracia es contrario a las libertades. Recordemos, cuando nosotros hablamos de democracia, hoy día, en realidad estamos hablando de democracia liberal, o para decirlo con la pedantería politológica, de poliarquía. La democracia como se concibió el chavismo en algún momento ya ha abandonado ese ideal democrático original, era el poder de la mayoría, impositivo, compulsivo, eso obviamente no corresponde a una visión limitada del poder, ¿el chavismo en ese sentido es democrático? Sí.
Es decir, de cierta democracia liberal en Venezuela, de sus tentativas, se pasó a esta suerte de efervescencia democrática. El chavismo es hijo de la democracia, con un cambio cualitativo, partiendo de una progresión.
Es consecuencia de sus creencias, por una parte, también es parte de ese hilo. Es una paradoja como la que ocurrió hace unos meses en EE.UU.: había un sector de los votantes que creía que la democracia norteamericana estaba amenazada, es decir, que había una élite que estaba propugnando por la violación de sus derechos; ese sector votó por el señor Donald Trump, ¡eso es un poco como en Venezuela! Muchos de los venezolanos que votaron por Chávez al inicio, incluso después, décadas después, pensaban que las élites las habían traicionado, las habían dejado de lado, ya por políticas de autoridad, ya por corrupción, ya por explotación, por cohecho, por el fracaso material y administrativo. Recordemos el shock, Viernes Negro, Caracazo, Crisis Financiera…, la democracia se fue quedando sin argumentos, eso llevó a un sector de la población a esta aspiración. ¡Ah, que es culpa de ellos porque han debido votar sabiamente!, ¿qué estaba ofreciendo la élite venezolana?
Yo tenía veinte años cuando salió electo Chávez, pero me puedo considerar parte de esa élite que no dio una alternativa, y que por tanto después tampoco la termina de cuajar. Hoy día hay una mayor población, entre esa vieja élite que hoy ya no lo es, porque también hay un hastío con la élite que en efecto existe, que asume que es el que tiene el poder concreto real de la vida, pero «somos pueblo, somos los descamisados»..., no puedo psicologizar a ese sector.
Persiste la tentativa, haciendo uso de la razón natural, que establece la relación indisoluble entre forma de gobierno y tipo caracterológico de hombre. Usted en su artículo para Proyecto Base Definiendo la idea de democracia establece que un demócrata no puede ver de forma favorable un gobierno de las minorías (llámense aristocracia/oligarquía, monarquía/tiranía); pero ¿qué sucede cuando las mayorías, partiendo de una antropología desencantada, tienden hacia lo peor? Acá, por supuesto, entramos en la esfera ideal de la filosofía, puesto que debemos definir qué es la belleza, el bien y la bondad, y qué no es eso, catalogado como «lo peor».
«Corruptio optimi pessima», la corrupción de los mejores es lo peor. La democracia liberal no lo es en el sentido clásico; la democracia liberal es en realidad la aristocracia, una aristocracia electiva, llena de huecos porque es un poder responsable, limitado por las diversas dinámicas institucionales que implica la democracia, con todo y las ventajas que tiene ser parte del statu quo en cualquier sistema político. Dicho esto, la democracia para nosotros tiene una serie de exigencias que requieren algún tipo de igualdad. En la dignidad del individuo, sobre la base de una diferencia externa a él, de su capacidad, su voluntad, por tanto, su voto vale, yo me planteo esa ficción como válida, yo no puedo pensar que un gobierno basado en esa idea sea incorrecto; obviamente estoy llegando a una definición circular. Sin embargo, ateniéndome a la experiencia democrática concreta, siento yo que ha sido más el exceso de elitismo el que ha afectado a la democracia que el exceso de populismo. Es más fácil romper la democracia por vía del extractivismo de una élite que por los excesos de la población; la población normalmente en su mayoría no tiene la capacidad para controlar el poder de tal modo que pueda exigir un tipo de redistribución hacia sí…, que la democracia cumpla el requisito temeroso de Aristóteles y Platón, que es que los pobres gobiernan para sí, eso no pasaba. Es verdad que en muchos sectores populares en la democracia social ha habido una redistribución hacia las clases populares importante pero salvo escasos momentos revolucionarios en la historia no ha habido una redistribución que no genere una nueva nomenklatura, que entonces es una traición de una élite, nueva, el apparátchik soviético, los jacobinos o los bonapartistas, todos los caudillos latinoamericanos, que vienen del pueblo y se roban al pueblo…, ¡no me digas que eso es culpa del pueblo! En ese sentido, la población es mucho más franca y honesta. El populismo es en eso un problema y un riesgo, pero igual una virtud porque mantiene a raya; las élites, ya sea por temor a esa redistribución violenta, la Dictadura del proletariado, Terror, Revuelta de Haití, como queramos llamarla, el temor a la «espada justiciera de la libertad», como diría Robespierre, hace que se pongan a raya.
En términos de la redistribución, las mayorías son menos lesivas que las minorías, por eso, es verdad, un demócrata no podría ser partidario de una minoría, pero entonces una aristocracia democrática tendría una serie de controles adicionales. Volvemos a Montesquieu, él plantea que la república aristocrática requería por parte de los aristócratas, que eran distintos a los nobles, un amor a la moderación, una suerte de entrega que parecía lo que uno espera en las virtudes de la política democrática liberal, que claro, está hecha de gente que es imperfecta, negocia, que bebe, fuma, llena de concupiscencias, de vicios, que pueden llegar a enviciar al sistema, sí, pero no solo es el liderazgo político. Cuando hay una socialización de las pérdidas de las grandes empresas, hay un crack porque invirtieron mal, entonces «¡son demasiado grandes, no podemos dejar que quiebren!», paga toda la sociedad ese crack económico y tenemos años de austeridad, lo que hace que muchos hoy en Europa y EE.UU. piensen que la democracia los traicionó, porque tienes que atender los errores de esas élites, el descuido y la comodidad de esas élites, ha sido mucho más grave en la historia, con todo lo que pueden potenciar, con toda la importancia que tienen los sectores inversionistas y productivos en la sociedad.
Esto realmente son glosas a Platón, en la medida en que los tipos de virtudes generan cierto tipo de forma de gobierno. Cuando las élites son viciosas, no son templadas, prudentes, valientes, justas…
En otro orden de ideas, parte de su trabajo intelectual ha sido entender la influencia de la Iglesia y la religión católica en Venezuela. Con la libertad de culto y las prácticas mágicas, que van desde la santería, palería, brujería, hasta el gnosticismo, y las formas del protestantismo, como los evangélicos y los Testigos de Jehová, ¿no cree que podría ser conveniente una taxonomía de lo sagrado en Venezuela? Precisamente, muchas de nuestras respuestas como sociedad pueden hallarse en las preguntas religiosas, en el sentido de que la religión es la que articula los vínculos humanos, anteriores siempre a lo político. A esta pregunta le subyace el hecho de que toda religión predispone un tipo de sociedad, la articula hacia un proyecto, un destino.
Acá ha habido censos y estudios sociológicos y antropológicos con respecto a nuestras religiones, muchas veces atados a los manuales de sociología de la religión occidentales, que plantean una creciente secularización, la espiritualidad se va convirtiendo en una serie de clichés¸ vemos la influencia en la estratificación social en general, en una serie de valores heredados, que solo en los últimos 2500 años están atados a una cierta religiosidad concreta y sus crisis, sus emanaciones. Si tuviera que verlas en términos teológicos o en términos de la filosofía de la religión, tienes unas religiones monoteístas, unas religiones politeístas, que por su naturaleza no están atadas a una noción histórica. No vivimos en una sociedad pagana en la idea de etapa superada. Pero a la vez tenemos el agnosticismo y el eclecticismo de costumbres y hábitos, la gente que tiene una advocación mariana en la puerta con una penca de sábila y lee el horóscopo y sabe que es capricornio o piscis.
Parte de nuestro planteamiento ilustrado es que Venezuela es un país de tolerancia religiosa, partiendo de la idea de que todo el mundo se va a portar bien, que la gente se va a moderar, tú no toleras lo intolerable…
Le pregunto esto precisamente porque existe una relación cuasi indisoluble entre lo sagrado y lo político, muy a despecho de las concepciones de la modernidad y del Estado laico. Si nos remitimos a las seis condicionalidades de Jacob Burckhardt, partiendo de las potencias del Estado, la Religión y la Cultura, entendemos que las primeras dos, como potencias coactivas, se inmiscuyen en la potencia cultural, que es siempre libre. En otras palabras, El Estado y la Religión, aunque en principio apuntan hacia el poder y lo infinito, respectivamente, concuerdan en su aplicación coactiva: de ambas se espera el imperium.
Muy a propósito de la intromisión de Maduro en las religiones evangélicas…
El cristianismo en Venezuela se vive de dos maneras, desde una visión popular-raigal que es más o menos ligera, en el sentido de ser católicos pero no fanáticos, que vive su catolicismo sin la entera consecuencia de ser católico, invita a cierto integrismo; tenemos el otro caso de las denominaciones pentecostales diversas, los diversos protestantismos, una emergencia más agresiva, que viene de una manifestación cultural, irónicamente para evitar la Guerra Fría, es un poco como el islamismo en Afganistán: EE.UU. para evitar que los ateos ganaran insuflaron a los fanáticos religiosos; que es muy descentralizada, variada, no jerarquizada, que llena un espacio que obviamente es genuino para quienes se convierten, porque no es heredada, es una expansión misionera en donde otras religiones no han tenido éxito. El catolicismo tiene una crisis de vocación y de expansión, en Venezuela ha tenido un declinar lento, eso es como decían en El gran Gatsby, «¿cómo llegué a la bancarrota? De poquito y de repente», eso pasa con el catolicismo, en la medida en que no somos consecuentes no vemos el problema general de esa visión porque es temible. Pero en el caso del protestantismo, que se conecte con el poder político en esta aspiración de una iglesia nacional, de una suerte de religiosidad nacional, que ha sido una vieja aspiración del poder político en Venezuela, recurrente, me parece temible porque su manifestación actual es anti-ilustrada, aquí llega la ética protestante pero no es la ética del capitalismo ni el secularismo que implicó la Reforma Protestante porque al romper con el catolicismo sacudió y «no vamos a pelearnos, vamos a bajarle dos nosotros, las potencias religiosas europeas», ¡no!, aquí el protestantismo implica no ultramontanismo católico sino segregación, una agresiva imposición al individuo, sobre la base de una agresiva expansión de individuos que creen en ello, aquí lo temible es que venga el fanatismo, porque eso rompe con la aspiración secular, laica y demás. Aunque el liberalismo tiene una base cristiana, implica en última instancia un cristianismo suave, tolerante, calmado, que no se verifica en la práctica, a mí eso me parece francamente temible, en cualquier expresión política, que además está con una expresión autoritaria…
Citando a Spinoza, las fuentes de la política y las de la religión son las mismas, la esperanza y el miedo..., allí concuerdan esas expresiones del imperium, de coacción.
Spinoza que es no sé si el más sabio de todos los filósofos políticos, a veces lo siento como el más consecuente, el que con su vida vio lo que en efecto quería decir y es en eso, ves los retratos de Spinoza y ves esa calma, eso como «las cosas van a estar bien» y el mundo no es spinoziano, el mundo te mastica, como a Spinoza. Claro, no lo tendríamos sin la tragedia de la población judía de la Península Ibérica.


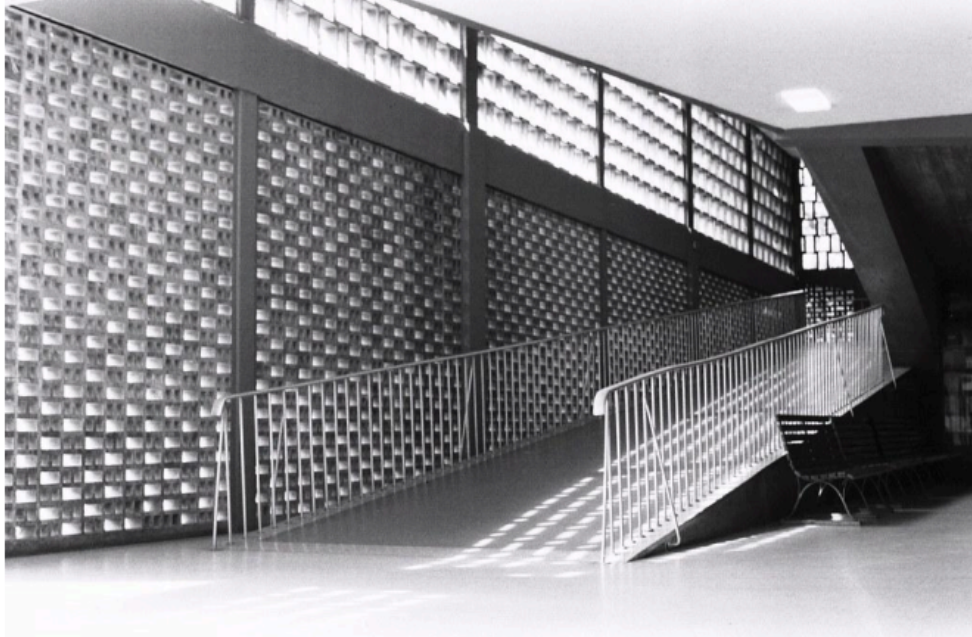

Comentarios