Me corté con una palabra: Algunos apuntes sobre la relación entre los insultos y la identidad (I)
- caracas crítica
- 5 may 2023
- 5 Min. de lectura
Actualizado: 12 may 2023
Por: Adalberto J. Tapia
A modo de introducción.
Algo que se quiere problematizar en el siguiente ensayo es la importancia cultural que tienen los insultos, y por consiguiente la importancia antropológica de estos. Para esto se busca discutir sobre la relación entre este elemento lingüístico, por lo general proscrito de la normalidad de la sociedad, con la identidad, elemento sumamente importante para la sociedad.
De tal modo, en este ensayo, se plantea discurrir sobre la relación, la ineludible relación que hay entre el insulto y la identidad, y como estos representa elementos de gran valor antropológico para la comprensión de la formación del “yo” y del “nosotros”.
No es la primera vez que abordamos estos temas, pues ya en el pasado se habló sobre los usos del insulto en Venezuela (Tapia, 2018) y de la relación entre el dialecto y la identidad (Tapia, 2019). Pero ya que no quedó material escrito publicado de aquellas dos ponencias, nos proponemos retomar algunas premisas e incorporar algunas nuevas que en aquellos momentos no se contemplaron. Por lo que, si bien los temas a tratar fueron abordados en aquellas oportunidades, el trayecto y la discusión de este ensayo será completamente nuevo.
Ahora pues, toca ponerse con lo que nos trae aquí. Tenemos dos temas claves, los insultos y la identidad, por lo que habrá que definir ambas antes de proceder a emparentarlas. Primero y por un tema de densidad es preferible iniciar abordando la identidad.
Primera parte: Del soy al somos.

Muchas veces se escucha la palabra identidad y se da por sentado su significado, cuando lo cierto es que hablar de identidad cultural puede ser de lo más difícil y resulta en todo un reto puesto que “…su intrínseca complejidad no suele permitir consensos” (Altez, 2016). Lo que lleva a que muchas veces se maneje dicha categoría bajo una especie de ambigüedad semántica (Mercado Maldonado y Hernández Oliva, 2010). Lo cierto es que se trata de una categoría que ha sido ampliamente trabajada desde diversas áreas del conocimiento, principalmente la psicología, la filosofía y la antropología, aportando cada una a la comprensión de este fenómeno, por lo que muchas ideas se han planteado y es un término con una gran cantidad de connotaciones (Vergara Estévez y Vergara del Solar, 2002).
Lo anterior nos lleva a la necesidad absolutamente complicada de dar una definición concreta de lo que entenderemos como identidad. “Se ha dicho, con razón, que la identidad es la respuesta a la pregunta quién soy, a nivel individual; o quiénes somos, a nivel grupal, étnico, nacional o continental” (Vergara Estévez y Vergara del Solar, 2002, p. 79).
Pero hay que desarrollar un poco más la idea, esta respuesta hay que entenderla en un plano semiótico, pues se trata de “…las diferentes construcciones de sentido que sobre sí mismos producen colectivos de personas, comunidades, habitantes de ciudades, de regiones, de naciones, entre otros” (Altez, 2016, p. 64). Estas construcciones semióticas se materializan como representaciones sociales y están en un estado de constante cambio y adaptación al ritmo de los procesos sociales e históricos que las envuelven (Altez, 2016).
Es aquí donde se retorna a la respuesta del “quien soy” que mencionaba Vergara Estévez y Vergara del Solar (2002) pues “…la configuración de re-presentaciones de identidad cultural expresa la comprensión del sí mismo colectivo (la idea de nosotros), tratándose entonces de un acto hermenéutico por excelencia” (Altez, 2016, p. 64).
Ahora bien, es común ver que se asume a la identidad como un elemento cerrado, constituido en su completitud, se le piensa como “…una entidad, cuya posesión define al sujeto. Esta es la interpretación predominante en el pensamiento conservador que la concibe como ‘esencia del ser nacional’, como un núcleo ético, cuya recuperación permitiría ‘asumir la identidad’” (Vergara Estévez y Vergara del Solar, 2002, p. 79). Sin embargo, Vergara Estévez y Vergara del Solar (2002) invitan a comprender a la identidad como un “…proceso abierto, nunca completo; como una identidad histórica, que se encuentra en continua transformación y cuyo sentido reside en posibilitar el autorreconocimiento, el desarrollo de la autonomía y la dinámica endógena” (p. 79).
Esta idea de la identidad como resultado de un proceso histórico, conduce inevitablemente a preguntar de donde viene la identidad, pues no es algo con lo que se nace, sino que sus elementos son dados desde afuera y en parte también es construida bajo un proceso narrativo siguiendo las ideas de Ricoeur (2006). Se genera un “…proceso de autoafirmación, comunitaria e individual, que se insinúa a partir de las experiencias cognoscitivas del niño. Dicho proceso implica no sólo sentir la pertenencia a una colecti vidad [sic], sino experimentar también la propia personalidad como única y singular” (Biagini, 1989, p. 98). Se podría intentar llevar todas estas ideas a una síntesis diciendo que la identidad seria la construcción de una respuesta al “quien soy” y al “quien somos”, en base a los elementos dados sociohistoricamente. Y debe entenderse “…que plantear la identidad como construcción social es pensarla como voluntad, “como un resorte para la acción”, más que como una forma de contemplación” (Vergara Estévez y Vergara del Solar, 2002, p. 80).
Otro elemento fundamental de la identidad es su propiedad disyuntiva, es decir, la identidad nos une y nos separa, sirve para crear a un colectivo, pero también para diferenciarlo de otro, e igualmente para que un individuo se constituya como tal y a la vez para que se diferencie de los otros (Vergara Estévez y Vergara del Solar, 2002). Por último, es importante mencionar, que, aunque se ha hecho hincapié en que la identidad deriva de procesos históricos, esta “Se construye desde la tradición, pero mantiene con ésta una relación crítica. No se refiere únicamente al pasado, sino también al presente y al futuro, a lo que se quiere ser (Habermas; 1989)” (Vergara Estévez y Vergara del Solar, 2002, p. 80).
Con lo anterior puede estar saldada la necesidad de aportar una noción sobre la identidad para que nos entendamos a lo largo de este texto, claramente mucho queda por fuera y sabemos que la identidad es un tema que da para tesis enteras, por lo que cualquier pretensión de dar palabras conclusivas está completamente descartada. Toca continuar con la otra categoría prometida, el insulto.
Referencias
Altez. Y. (2016) Hermenéutica y configuración histórica de la identidad cultural. Estudios sobre las Culturas Contemporáneas. Época III, 22(44), 63-80. https://www.culturascontemporaneas.com/articulos.htm?revista=72
Biagini, H. E. (enero-febrero 1989). La identidad, un viejo problema visto desde el nuevo mundo, Nueva Sociedad, (99), 96-103. https://nuso.org/autor/hugo-e-biagini/
Brenes Peña, M. E. (2007). Los insultos entre los jóvenes: la agresividad verbal como arma para la creación de una identidad grupal. Interlingüística, (17), 200-210. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2316886
Escandell, M. (1993). Introducción a la pragmática. Barcelona, España: Editorial Anthropos; Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Hernández, G. A. (2013) Lenguaje, contexto y representaciones sociales: Una perspectiva Antropológica acerca del uso de `Malas Palabras´ en Jóvenes [Tesis de licenciatura, Universidad de Buenos Aires]. http://antropologia.filo.uba.ar/tesis-2011-2013
Mercado Maldonado, A. y Hernández Oliva, A. V. (2010). El proceso de construcción de la identidad colectiva, Convergencia. Revista de Ciencias Sociales, (53), 229-251. https://convergencia.uaemex.mx/article/view/1150
Pérez, F. J. (2005). El Insulto En Venezuela. Venezuela. Caracas: Fundación Bigott.
Tapia, A. (29-31 de mayo de 2018). La Venezuela del improperio: una aproximación al estudio antropológico del insulto en Venezuela [Ponencia]. Jornada de Investigaciones Estudiantiles SapienZa de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela, Ciudad Universitaria de Caracas, Venezuela.
Tapia, A. (25-29 de noviembre de 2019). Nuestra manera de hablar: El dialecto como un elemento constitutivo de la identidad [Ponencia]. XII Jornadas de Investigación y I Jornadas de Extensión de la Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, Ciudad Universitaria de Caracas, Venezuela.
Vergara Estévez, J. y Vergara del Solar, J. (2002). Cuatro tesis sobre la identidad cultural latinoamericana. Una reflexión sociológica, Revista de Ciencias Sociales, (12), 77-92. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70801206
Ricoeur, P. (2006). Sí mismo como otro. México: siglo xxi editores.
Martínez Lara, J. A. (enero-junio, 2009). Los insultos y palabras tabúes en las interacciones juveniles. Un estudio sociopragmático funcional. Boletín de Lingüística, 21(31), 59-85. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34711680003

Adalberto Tapia:
Tesista de la Escuela de Antropología - Universidad Central de Venezuela (UCV). Editor en Jefe de la Revista Estudiantil Venezolana de Antropología (REVA). Co-creador del canal de YouTube Efecto Cabra.

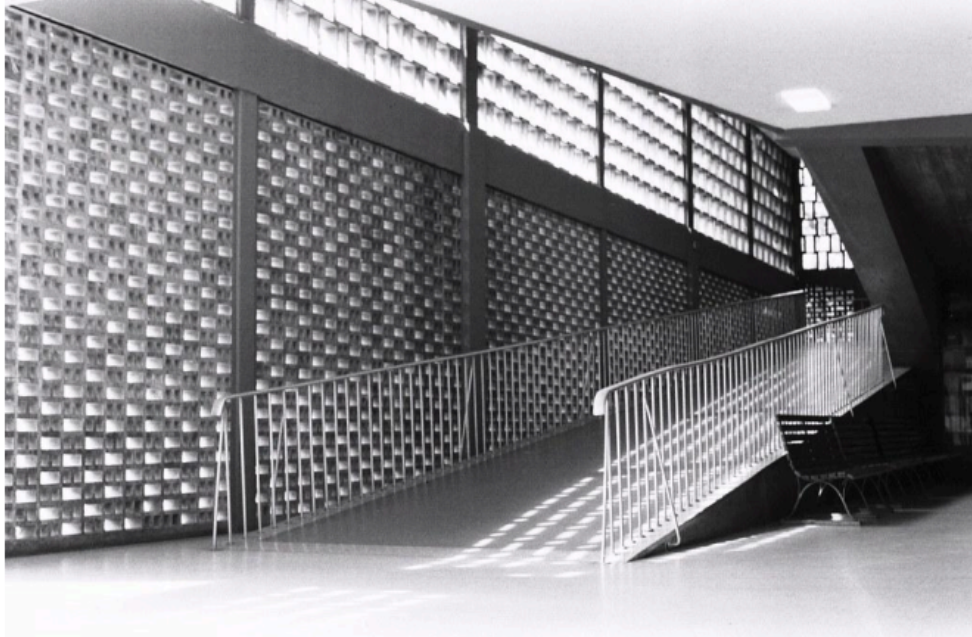


Comentarios